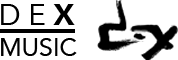EN LA RULETA AL 14 ROJO

EL SÍNDROME DEL JOKER
26 octubre, 2019
QUE LOS MUERTOS DESCANSEN EN PAZ
30 marzo, 2020Mi padre es una persona sumamente inteligente, trabajadora y honesta, al cual cosas del azar, le toco lidiar con una educación de otro tiempo que menos invitar al aprendizaje, invitaba a todo lo que a uno pudiera alejarle de la escuela. Así que circunstancias de la vida con apenas once años y un miedo pavoroso al maestro decidió dejar la escuela para aprender un oficio. Mi padre era el pequeño de otros cinco hermanos, así mis abuelos escarmentados decidieron colocarle de aprendiz de sastre a ganarse el jornal y colaborar en lo posible a la economía familiar que hacia vida en el barrio santurzano de Cabieces.
Eran otros tiempos por supuesto, pero a pesar de las dificultades, mi padre a lo largo de la vida ha demostrado que con creatividad y esfuerzo se puede sacar adelante una familia. Siento profunda admiración a su capacidad para diseñar y dar vida a trabajos manuales, llegando al punto en la década de los 90 de generar una alerta antiterrorista en el barrio bilbaíno de Arangoiti tras encontrarse uno de mis primos en el interior del maletero de su coche una incubadora fabricada por mi padre que este había regalado a mi tío. Sin embargo, esa no es la historia que me devuelve a la escritura.
Lo que hoy me devuelve a las palabras, las líneas y los párrafos, es más bien, la fortuna. Pues mi padre, aparte de ser un modelo para mí en sus cualidades positivas que me genera orgullo, es además esa clase de persona afortunada que, después de todo, el azar ha sabido recompensar, o eso me parece a mí.
A diferencia de mí, que soy muy poco dado a los juegos de azar, mi padre heredo del suyo esa afición a jugar a la primitiva, la bonoloto, la lotería, la quiniela… os podéis imaginar. De vez en cuando ha pillado algún pellizco que imagino que ha terminado compensando el desembolso, siempre en momentos de necesidad y apropiados, lo suficiente para saldar deudas, pero seguir teniendo que trabajar hasta que no hace mucho alcanzo la ansiada jubilación.
Afortunado, lo reconozco, yo también. La cuestión es que el pasado ocho de noviembre cuando llegue a Las Vegas, mi madre me envió un mensaje de Whatsapp que decía lo siguiente: “Papa dice que apuestes 10 € al 14 rojo tu verás, pero por favor no te piques a jugar”. Siempre tan buena consejera y tan preocupada ella.
Casualidades quizás, o el azar quien sabe, el día nueve una excursión que mis amigos y yo teníamos programada en helicóptero al Gran Cañón del Colorado tuvo que ser pospuesta para el día siguiente. Con lo que los cambios de planes nos obligaron a improvisar y ¡qué demonios! Estábamos en la ciudad del juego alojados en el mítico Hotel Luxor y no podíamos irnos de allí sin jugar unos dólares.
Así nosotros tres después de tomar el sol en la piscina y tomarnos algún cubata, repartimos veinte dólares a cada uno y decidimos probar suerte. Empecé yo, jugando un par de dólares en una maquina tragaperras. Aquello era un tanto ridículo, introducías un billete de dólar, que desaparecía ante tus narices como si se tratara de una máquina de autopago de Eroski, bajabas la palanquita y la maquina empezaba a hacer cosas sin aparente sentido que te decían si estabas o no premiado.
En menos de dos minutos había perdido dos dólares sin entender lo suficiente el juego al que me estaba enfrentando. Entonces, viendo el resultado les comenté a mis amigos que yo prefería jugar a la ruleta, que, si bien no era un experto, me parecía un juego más divertido y en el que al menos, aunque pierdas el dinero puedes estar más rato jugando.
Allí estábamos los tres pimplaos con nuestros cubatas en forma de pirámide de 70 onzas de capacidad (dos litros) entre contentos y desorientados. Nos acercamos a la primera ruleta con la que nos topamos, saque 10 dólares e intente dárselo en mano al empleado de mesa, el cual los rechazo indicándome que los dejara sobre el tapete. Así lo hice, cogió mi dinero me devolvió 10 fichas de dólar y empecé a jugar. Era el momento de apostar. Cogí 5 dólares y aposte al negro, mis amigos me insistían en que era una nefasta decisión estadísticamente hablando, yo les dije que era mi apuesta y que ahora se vería. El empleado de mesa, de manera abrupta, me recordó que la apuesta mínima eran diez dólares, es decir, todas mis fichas. Puse cara de: ¡Bueno!, hemos venido a jugar y añadí los cinco dólares restantes a mi puesta al negro. 50% de posibilidades, negro o rojo. Seguir jugando o a otra cosa mariposa. Salió negro.
El empleado de mesa, repartió las ganancias, cogí los 10 dólares que había ganado y dejé los otros diez en el negro de nuevo. La ruleta giró, la bola dio vueltas, eligió casilla. Negro de nuevo, otros diez dólares. Volví a repetir la operación. Volvió a salir negro. Acumulaba 30 dólares en ganancias y tenía diez dólares en juego. Entonces, les dije a mis amigos que ya no iba a salir más negro, aunque iba a dejar cinco dólares de nuevo, pero que los otros cinco dólares los apostaría al 14 rojo porque mi padre me había dicho que lo hiciera.
La ruleta giro, la bola dio vueltas y escogió casilla. Mis amigos se desilusionaron por momentos, supongo que porque no había salido el negro. La desilusión duraría poco. Su expresión se tornó incrédula al ver que, tras haber acertado en las tres rondas anteriores, en la cuarta había salido el 14 rojo y que su amigo se acababa de embolsar doscientos dólares en ganancias en menos de 15 minutos.
Todos en la mesa me felicitaron, incluso el americano sonriente de mi derecha me paso sus dólares por encima mientras me aseguraba que era la primera vez que veía en esa noche ganar tanto dinero a alguien.
La demostración a mis colegas me había parecido suficiente, así juega el azar con nosotros. Reclame mis fichas, cambie mi dinero y continuó la noche. Le había ganado a la banca en la ciudad en la que la banca nunca pierde. ¿Afortunado? I think so…