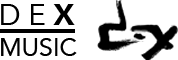QUE LOS MUERTOS DESCANSEN EN PAZ

EN LA RULETA AL 14 ROJO
26 noviembre, 2019
BALTASAR DEL ALCÁZAR: PLACERES Y GASTRONOMÍA HECHOS POESÍA
24 agosto, 2020No hace mucho, alguien cercano me recordó la pérdida de mi tío Paco. Andaluz, comunista y del Real Madrid, apasionado de la copla, obrero y de espíritu noble. Francisco Gutiérrez llegó al País Vasco buscando una vida mejor acompañando a su mujer, mi tía Paquita y al padre de esta, mi abuelo Cristóbal Alcázar. Torre del Campo en Jaén había sido un lugar, tal y como solía recordarme él, donde, aparte de disfrutar de la feria, había aprendido a correr muy rápido siendo apenas un muchacho a base de lanzar piedras a las patrullas falangistas que en la posguerra de la Guerra Civil deambulaban por sus caminos.
Ya en democracia mi tío fue un militante acérrimo del Partido Comunista, después integrado en Izquierda Unida. De vez en cuando, por lo menos una vez al mes, acudía como voluntario al puerto de Bilbao a cargar contenedores para enviar material de todo tipo a la Cuba de los Castro. Su militancia era tal, que, en las BBC, es decir, bodas, bautizos y comuniones, nunca entraba en la Iglesia, siempre se quedaba a las puertas como si del diablo incapaz de profanar el santo lugar se tratase.
Hombre feliz, divertido y gracioso jamás tuvo un mal gesto conmigo, al contrario, en su hogar era pura hospitalidad. Al fin y al cabo, mis tíos, tanto Paquita como Paco, eran para mi lo más parecido a unos abuelos paternos (en el caso de mi tía lo sigue siendo), de igual manera que por parte de mi madre, sus primos Lourdes y Eusebio eran lo más parecido a mis abuelos maternos (en el caso de Lourdes lo sigue siendo). El motivo de que eso sea así es sencillo; jamás conocí a mis abuelos, por lo que nunca he llegado a conocer ese cariño especial entre un abuelo y un nieto. Algo que explicaría en parte mi forma de ser, o no. Como decía era pura hospitalidad, persona honesta, en ocasiones visceral, quizás no era la persona mas culta del universo, pero su sencillez y su experiencia vital eran para un niño y después un joven como yo, una fuente inagotable de aprendizaje.
Le encantaba trabajar en la huerta, donde tras su jubilación, pasaba gran parte de su tiempo. También disfrutaba acudiendo los fines de semana al Centro Andaluz de Santurce, “Hijos de Andalucía”. Una vida realmente tranquila se podría decir, con los sobresaltos típicos de toda persona de su edad, sus viajes del IMSERSO y ese largo etcétera de quehaceres típicos de quien esta retirado de la vida laboral muy merecidamente. Todo genial hasta que un buen día mi gran tío, que tenía gran cabeza, gran corazón y gran barriga tuvo que someterse a una operación que a priori no debía suponer mayor complicación.
Le habían detectado un pequeño tumor en la lengua, lo que implicaba la extirpación de un trozo de esta para neutralizar la amenaza. La operación salió a las mil maravillas, le colocaron una sonda gástrica para poder alimentarle mientras le cicatrizaba la herida y después de unos días en planta volvería a su hogar y tendría unas sesiones con un logopeda para aprender de nuevo a hablar y continuar con su vida como si tal cosa. Fácil, sencillo y para toda la familia.
Sin embargo, un error humano truncó todo. Mi tío comenzó a quejarse de un dolor en el costado. Médicos y enfermeras le dijeron que debía de ser por la postura, lo acomodaron mejor, le tranquilizaron y siguieron observando su evolución. Así siguió entre quejas y dolor, sin que nadie le aportara una solución e incluso ignorándole como paciente cansino incapaz de saber comportarse en un hospital público. El tercer día incluso se despidió de la gente, él lo veía venir. Sufrió un infarto, lo resucitaron, le hicieron unas placas e increíblemente descubrieron que le sucedía. Mi tío terminaba en la UCI.
Entonces, mientras esperaba junto a parte de mi familia en la sala de espera de la UCI del Hospital de Cruces, me fije en un tipo esmirriado que lloraba desconsoladamente con unas botas camperas y aros en sus orejas. Llevaba una especie de gorra, muy característica, ¡Recorcholis! Pensé. El look de ese tío era clavado al del cantante de Fito y los Fitipaldis. Y así era, se trataba de Fito Cabrales, llorando como cualquier otra persona más, esperando noticias igual que el resto. Porque la única gran certeza en esta vida es que todos somos vulnerables y el destino final es siempre conocido indistintamente de tu éxito o el dinero que tengas. Cuando mi tío ya estaba estable llegaron las dichosas noticias.
Al parecer, el médico que colocó la sonda gástrica a mi tío había cometido un gravísimo error que había llevado a mi tío a sufrir un infarto. El motivo fue que el médico había confundido el orificio de entrada correcto, introduciendo por la tráquea la sonda y llegando hasta el pulmón derecho de mi tío donde fue a parar directamente todo el alimento que había estado recibiendo durante los tres días previos a su infarto. El médico se saltó los protocolos. Hizo falta un drenaje en el pulmón y una traqueotomía para que mi tío sobreviviese. Y obviamente, al salvarle la vida, los profesionales sanitarios libraron cualquier responsabilidad fruto de su negligencia médica, al fin y al cabo, le habían salvado. O no.
Lo que sucedió después de aquella intervención fueron unos años agonizantes de muerte en vida. Mi tío dejo de atreverse a salir a la calle, perdió confianza en sí mismo, sobre todo, para expresarse debido a la nueva situación de su lengua y a sus dificultades respiratorias. Tuvo que ir siempre acompañado de una bombona de oxigeno. En parte cambió. Mi percepción era que aquel día lo habían matado en vida. Y así fue hasta que un 28 de octubre de 2015, si no recuerdo mal la fecha, falleció. Ese mismo año también habíamos despedido a Eusebio, una gran pérdida para todos, familiares y amigos, pues lucho con gran fuerza contra un cáncer que se lo llevo por delante. Una gran pérdida, exactamente igual que la de mi tío Paco.
Sin embargo, a diferencia de la muerte de Eusebio, la de mi tío Paco la recibí sin dolor, sin pena, la recibí con alivio. Había observado durante varios años como la decadencia se alimentaba de él hasta tal punto que el hecho de partir era algo que por alguna razón me pareció bueno para él. Así que aquel día, cuando estábamos en la capilla del tanatorio despidiéndolo, no pude evitar reírme. Resultaba extremadamente cómico, irónico, el ver que se estuviese celebrando una misa para un hombre de la talla moral de mi tío Paco, que, por principios, jamás le había visto introducirse en una Iglesia y que nadie había conseguido nunca convencerle para que lo hiciera fueran las circunstancias que fueran. Y allí estaba él, en un ataúd, junto a un cura que hablaba maravillas sobre la gran persona que acababa de dejarnos, inmóvil, quieto, inexpresivo, en paz. Jamás sabré lo que hubiera pensado si se hubiera visto en aquellas circunstancias, seguro que, como siempre, se hubiera quedado en el dintel de la puerta, esperando. Aquel día, como tantos otros, la misa era una forma de acompañar el dolor, de pasar página. Algún día supongo, quiero pensar así, que más allá de nuestro propio egoísmo, aprenderemos y los vivos dejaremos que los muertos descansen en paz.